La prĂĄctica artĂstica como investigaciĂłn
Rafael PĂ©rez Arroyo (2012) La prĂĄctica artĂstica como investigaciĂłn. Propuestas metodolĂłgicas. Madrid: Editorial Alpuerto
Rafael PĂ©rez Arroyo aborda en ‘La prĂĄctica artĂstica como investigaciĂłn’ un tema central para la expansiĂłn del conocimiento que se genera en (y desde) el arte.
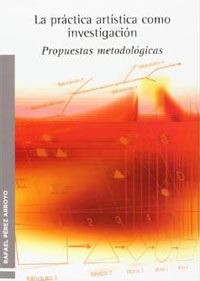 El debate sobre la investigaciĂłn en las artes estĂĄ abierto en el ĂĄmbito acadĂ©mico internacional. Esto afecta lĂłgicamente a los estudios superiores de danza, sean de conservatorio o universitarios, en los que se inician proyectos que deberĂan suponer un estĂmulo para los estudiantes con cierta predisposiciĂłn hacia la investigaciĂłn.
El debate sobre la investigaciĂłn en las artes estĂĄ abierto en el ĂĄmbito acadĂ©mico internacional. Esto afecta lĂłgicamente a los estudios superiores de danza, sean de conservatorio o universitarios, en los que se inician proyectos que deberĂan suponer un estĂmulo para los estudiantes con cierta predisposiciĂłn hacia la investigaciĂłn.
Rafael PĂ©rez Arroyo, desde la tutorizaciĂłn de trabajos artĂsticos en el Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso, plantea en esta obra una introducciĂłn a la prĂĄctica artĂstica como investigaciĂłn y realiza varias propuestas metodolĂłgicas llevadas hasta el Ășltimo nivel de concreciĂłn en la exposiciĂłn de su proyecto Goldberg, llevado a cabo con los alumnos de dicha instituciĂłn educativa. La publicaciĂłn de un texto como este es un acto de generosidad y apertura necesario para el desarrollo del tejido conceptual de la danza en España. Colocar el foco de atenciĂłn en la prĂĄctica escĂ©nica es ademĂĄs un paso adelante en la conexiĂłn del mundo acadĂ©mico con el mundo profesional y un acercamiento de la investigaciĂłn artĂstica nacional al marco acadĂ©mico internacional. Por todos estos motivos el libro genera grandes expectativas que, sin embargo, no llegan a cumplirse del todo con el desarrollo interno de la obra.
La discusiĂłn internacional gira fundamentalmente en torno a la ontologĂa (sobre el objeto de investigaciĂłn), la epistemologĂa (conocimiento que contiene) y la metodologĂa[1]. Es en este Ășltimo punto en el que el autor desarrolla su aportaciĂłn personal, con la propuesta de varias herramientas de investigaciĂłn y la presentaciĂłn de un sistema de anĂĄlisis propio. Desafortunadamente PĂ©rez Arroyo deja de lado en la parte mĂĄs prĂĄctica del libro acercamientos como los de la fenomenologĂa, el constructivismo, el feminismo, la hermenĂ©utica, etc. Estas metodologĂas postpositivistas, que sĂ son citadas en el capĂtulo dirigido al estado de la cuestiĂłn, no aparecen en las propuestas prĂĄcticas, generando una desconexiĂłn entre los bloques teĂłrico y prĂĄctico del documento. El enfoque postpositivista es precisamente el que entiende la investigaciĂłn como un acto creativo y la realidad como un constructo en el que la subjetividad estĂĄ presente y juega un papel central[2]. Por eso estas metodologĂas son tan congruentes con el arte como territorio de investigaciĂłn y distanciarse de ellas es alejar al investigador de la naturaleza de su ĂĄmbito de estudio.
Tras exponer algunos de los puntos clave del tema en los dos primeros capĂtulos, la propuesta prĂĄctica final queda sesgada. Los sistemas de anĂĄlisis propuestos, descriptivos y formales, limitan la mirada del analista a trabajos de interĂ©s compositivo y estructurados fundamentalmente en base al soporte musical por lo que la pretensiĂłn de ampliar estos sistemas a cualquier prĂĄctica escĂ©nica no funciona. En el terreno de la creaciĂłn contemporĂĄnea en el que los intereses residen en explorar otros lugares, es necesario hacer un mayor anĂĄlisis del contexto, tanto de la obra (si es que el fin de la investigaciĂłn estĂĄ ligado al anĂĄlisis de una obra, como se plantea en este documento), como de la propia investigaciĂłn en el entorno profesional.
Al lado de los sistemas propuestos por el profesor PĂ©rez Arroyo se echa de menos la presencia de autoras de referencia[3] como Fraleigh y Hanstein, Preston-Dunlop o Adshead que descubren a sus lectores distintas vĂas de acceso a la obra coreogrĂĄfica y mĂșltiples perspectivas sobre la investigaciĂłn en las artes escĂ©nicas. La aplicaciĂłn de un sistema propio (como propone el autor en el proyecto Goldberg) puede ser muy positiva si se hace tras el planteamiento de varios sistemas existentes y si el investigador tiene la libertad de ir recurriendo durante el proceso de investigaciĂłn a las herramientas que mĂĄs se adecuen a su tema y carĂĄcter. AsĂ la investigaciĂłn confluye con los procesos de creaciĂłn tambiĂ©n en el aspecto metodolĂłgico, realizando un recorrido metĂłdico pero flexible que permita emerger ideas durante el proceso. De otra forma, la elecciĂłn prematura de un Ășnico sistema condiciona la lĂnea de investigaciĂłn. De la misma manera, el planteamiento de una creaciĂłn colectiva multidisciplinar podrĂĄ tener un resultado interesante, no obstante, Âżatiende a los intereses individuales de los alumnos?
Pero lo que sin duda es cuestionable es el planteamiento de un Trabajo Fin de MĂĄster en torno al mismo tema durante varios años. Con la puesta en marcha de la propuesta que el autor desarrolla en el capĂtulo cinco de este libro nos arriesgarĂamos a perder las ideas de la futura generaciĂłn de artistas e investigadores. El papel del profesor debe plantearse como facilitador de un marco de aprendizaje en el que el alumno, con un rol activo de investigador-creador, detecte y desarrolle sus propios intereses[4]. La elecciĂłn de un tema relevante y activo en la comunidad internacional es quizĂĄ el punto mĂĄs estimulante de cualquier proyecto. Si el diseño estĂĄ previsto de antemano, ÂżquĂ© papel tiene el alumno mĂĄs que el de mero operario en una investigaciĂłn ajena? En definitiva, ÂżquĂ© es investigar?
La responsabilidad que se adquiere con la direcciĂłn de este tipo de asignaturas trasciende la instituciĂłn educativa pues condiciona las lĂneas por las que evolucionarĂĄ el conocimiento de las siguientes generaciones. Nuestra misiĂłn como investigadores es abrir lĂneas, vincular ĂĄmbitos, expandir el conocimiento y buscar las vĂas que conectan la danza con el pensamiento del siglo XXI. Un planteamiento inicial cerrado niega esta oportunidad a los actuales estudiantes y futuros profesionales de la investigaciĂłn artĂstica.
________________________
[1] Borgdoff, H. (2010). El debate sobre la investigaciĂłn en las artes. Cairon 13, 25-46
[2] Green, J. y Stinson, S. (1999). Postpositivist research in dance. En S. H. Fraleigh y P. Hanstein (Eds.) Researching dance. Envolving modes of inquiry (pp. 91-123). London: Dance books
[3] Citamos aquĂ tres obras que podrĂan ser del interĂ©s del lector que quiera profundizar en el tema.
Adshead, J, Briginshaw, V., Hodgens, P. y Huxley, M (1999). TeorĂa y prĂĄctica del anĂĄlisis coreogrĂĄfico. Valencia: Centre CoreogrĂ fic de la Comunitat Valenciana.
Fraleigh, S. H. y Hanstein, P. (2010) Researching dance. Envolving modes of inquiry. London: Dance books
Preston-Dunlop, V. (1998) Looking at dances. A choreological perspective on choreography. Londres: Verve.
 [4] Pérez Royo, V. (2010). El perfil investigador-creador en los estudios de posgrado en Artes Escénicas. Cairon 13, 125-151
- La mĂșsica en la Reforma y la Contrarreforma en libros
- De los Reyes CatĂłlicos a Felipe II, Historia de la ... en libros
- De Madrid al cieno. Lina Prokófiev. Una española en el ... en libros
- MĂșsica y cine, protagonistas inseparables en libros
- El Consorcio Granada para la MĂșsica convoca el proceso de ... en pruebas de acceso
- La FundaciĂłn BBVA convoca las Becas Leonardo 2026 para investigadores ... en pruebas de acceso
- Audiciones para Clarinete, Violonchelo y PercusiĂłn de la Euskadiko Orkestra en pruebas de acceso
- Convocatoria BecasAie 2026/2027 en becas
dejar un comentario
Puedes escribir un comentario rellenando tu nombre y email.
Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>










comentarios
No hay ningún comentario aún, ¡Sé el primero en comentar!