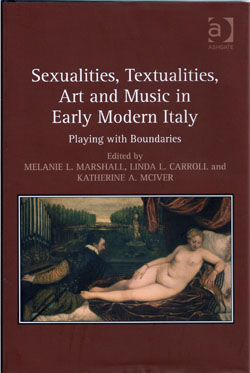
Las editoras han recogido en el presente volumen diversos trabajos, de los cuales alguno procede de un simposio con el mismo título llevado a cabo en 2007 en la University College de Cork. Obviamente, no todos hablan de música: los hay específicamente literarios y los hay centrados en las artes plásticas. Es esta convivencia entre diferentes disciplinas la que enriquece la visión de cualquier estudioso sobre el tema de la sexualidad y sus representaciones en Italia durante un periodo que abarca los siglos XIVal XVI, ensanchando hacia atrás el concepto historiográfico early modern para dar cabida al siglo que vió florecer el dolce stil nuovo y que alumbró la perspectiva.
En el prólogo las editoras dejan claro que el eje en torno al que giran las diferentes aportaciones es la cuestión de los límites, esto es, el juego de tensiones que se establece en toda producción artística para mostrar sin mostrar, para decir sin decir, o para mostrar y decir sólo aquello que no transgreda los límites impuestos por los valores morales dominantes. El reto para el estudioso moderno es indagar en los diferentes niveles de significación que tenían en el pasado las propuestas visuales, literarias o musicales y confrontarlos, a su vez, con nuestra manera de mirar y de escuchar. La vista y el oído fueron siempre los sentidos privilegiados, más el primero, en parte, como nos recuerdan las editoras, por el privilegio frente al segundo de poder evitar lo indeseado. Ambos fueron tradicionalmente las dos principales vías de acceso al conocimiento del mundo, y ambos cifraron la avidez por disfrutar de cuantos halagos nos ofrece el entorno, lo que en ocasiones no los aleja demasiado de los otros tres más “groseros”. Así, el voyeur concita con su mirada el ansia omnímoda de lo sensual. Es siginificativo, reflexionan las editoras, que no haya una palabra para definir al ávido de escuchar. Sin embargo, además de mirones hay, de alguna manera, “escuchones”, como aprendemos en las páginas siguientes.
La cualidad virtualmente táctil atribuída a la mirada en el pasado, como en nuestros días, da pié a Katherine McIver (“Visual pleasures, sensual sounds: Music, morality and sexuality in paintings by Titian”) para ensayar una nueva interpretación de la serie de Tiziano en la que se muestra en primer plano a Venus y a un tañedor. La autora centra su discurso en dos ejemplares de dicha serie (en el Prado de Madrid y en el Staatliche Museen de Berlín), ambos teniendo como protagonista a un organista. Su propuesta es doble. Por una parte, sugiere que el pintor efectuó una corrección de orden moral en el segundo ejemplar debido, quizá, a la iniciativa del comitente, corrección que evidenciarían la posición del organista y otros detalles secundarios del cuadro. Por otra, dando por supuesta la importancia de vista y oído, afirma que el verdadero protagonista es el sentido del tacto, no sólo por la mirada intensa del organista, sino por el pie de Venus (o de una cortesana, aventura la autora) descansando en la cintura de aquél. Tiziano es tan enigmático que en él todo cabe, pero conviene no olvidar lo obvio, a saber, el ciervo que aparece en segundo plano y que tiene una larga historia como alegoría del poder seductor e irresistible de la música. Como colofón, la autora hace una ingeniosa referencia a un personaje a quien nadie ve y que, sin embargo, puede ser otro mirón de excepción: el que alimenta de aire al órgano con los fuelles.
La obscenidad de la escucha se pone de manifiesto en el análisis que hace Paul Schleuse (“Balla la mona e salta il babuino: Performing obscenity in a musical dialogue”) de una composición a cinco voces de Orazio Vecchi. Aquí es explícita la referencia al acto sexual que se representa auditivamente ante los oyentes mediante la analogía entre la mona con el órgano sexual femenino, por una parte, y el babuino con el órgano masculino, por otra. El autor examina las convenciones del teatro de la época y concluye que lo que un espectáculo visual no podría mostrar abiertamente puede evocarlo con ventaja la música. Ésta se hace cómplice del oyente transitando por los límites que impone la decencia. El “escuchón” puede, así, representarse internamente una escena que los ojos bienpensantes rechazarían. En este nivel de representación la escucha toma ventaja sobre la mirada. Es muy pertinente la advertencia que hace el autor sobre la inconveniencia de interpretar la composición con una voz solista y las restantes ejecutadas por instrumentos, porque de ese modo se perdería la individualidad de los personajes implicados en la trama.
El silencio de la mujer es analizado por Melanie Marshall (“Farò quel che me piacerà: Fictional women in villotta voice resistance”). Silencio relativo, por cuanto la autora establece una diferencia entre las clases bajas, con una mayor autonomía femenina, y las clases altas, especialmente el ámbito cortesano. Tomando como punto de partida una villotta, hace un paralelismo entre la biografía de la duquesa de Ferrara y la mujer anónima que se expresa con resolución y se rebela ante la imposición paterna. Hace una radiografía, además, de las diversas edades, o estados, de la mujer a través de otras villotte: casadera, malmaridada, viuda. El género villotta nos permite evocar un mismo entorno, el de las diversiones cortesanas con música, en el que se manifiestan dos actitudes femeninas diferentes: la de la mujer que verbaliza su deseo de autonomía, y la de aquélla que, rehén de las convenciones cortesanas, es condenada al silencio.
Luis Robledo