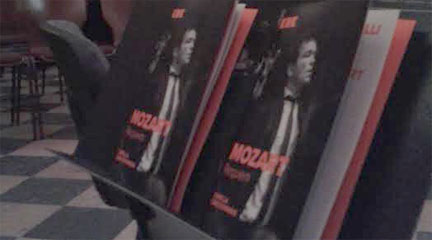
Foto © J. Estrany
Hay silencios propiciatorios. Como los que a menudo preceden a las fugas. Esos fugatos, que vendrían a ser al oído lo que la espiral a la vista: extravío y orden a la par; simetría y presbicia.
Me explico. Las fugas no nacen de la nada, vienen anticipadas por un silencio: un compás de impase; el famoso compás de espera. Ese silencio te susurra interiormente: “Attention, en garde”. Y entonces –sus!- empieza a sonar, con suprema determinación y magnificencia, el Cum Sanctus tuis in aeternum, quia pius es. El último suspiro del Requiem de Mozart. O de quién demonios procedan estos divinos compases finales.
Accedemos por el atrio lateral a la iglesia de Swięto Katarzyna, uno de los pocos escondrijos que quedan en Cracovia a salvo de la taxidermia. Como en la Viena de Mozart, el catolicismo reivindica este día, por unas horas, su tutela en calles y tranvías. Noche de Todos los Santos: Don Giovani merodea por los cementerios y los polacos regresan de ellos tras honrar en familia a sus muertos. Fieles a sus hábitos, enlazan una cola con otra cola. Ahora mismo contornean la bella iglesia de Sw. Katarzyna en pos de las últimas wejściówki (entradas económicas, no numeradas). Y pese a la multitud, al fin, un recoveco de paz en la tumultuosa Cracovia.
Christophe Rousset regresa a orillas del Vístula la noche de difuntos para dirigir la Capella Cracoviensis. Sw. Katarzyna, llena hasta la sacristía, prácticamente se queda a oscuras. La luz justa y precisa para poder alumbrar, en los atriles del altar, las notas del Misere de Niccolò Jommelli (1714-1774). Rousset accede impetuoso al proscenio, se detiene en la cruceta de ambas naves, para prologar a Mozart, acto seguido, con esta excelsa orfebrería vocal. Una partitura, la de Jomelli, que guarda no pocas circunstancias compositivas con la del genio salzburgués. Compuesta en 1774, en el lecho de muerte, el Misere tuvo a la postre también un premonitorio desenlace. Apenas diez minutos para restaurar el parnaso armónico renacentista. Contrapunto de sublime encaje, más próximo al siglo XVI que al tardío XVIII, en el que fue concebida.
El Misere sonó recogido y espiritual; en el Requiem Rousset, se mostró más carnal e impetuoso. Menos etéreo. Más expresivo, más operístico, si quieren. En tempo brioso, Rousset cubrió todos los estadios preceptivos de la misa hasta llegar al Lux Aeterna, con la que se cierra el famoso K.626. En este último pasaje, Mozart restituye el profundo recogimiento del Introitus inicial, debidamente revestido en tono mayor, para infundirle quizás un cierto consuelo triunfal. El coro intenta, con sus exaltados “lux Aeterna”, combatir la pesadumbre larvada del Introitus, inquietante y conspirador. Ese Introitus, que se le mete a uno en el tuétano y ya no lo abandona. Tan genial como lóbrego. Posiblemente los compases más bellamente sombríos de cuantos concibiera Wolfgang Amadeus.
De repente nos libramos del obstinato y se hace el silencio. Y digo bien, se hace el silencio. Los músicos tienen el devaluado don de “hacer”, de “fabricar” silencio. No creo que dure más de un segundo, medio compás quizás, lo desconozco. Y entonces suena esa pausa obligada que pide a gritos sofocados toda fuga. Tanto más, cuando se trata del epílogo a la obra, vida y milagros de Mozart.
Me atrevería a decir que Rousset ha hecho un pequeño gran descubrimiento en este último pasaje. No sólo juega con las entradas y salidas de las voces, sino sobre todo con las dinámicas. La transición de fuertes a piano se encoge y dilata de forma progresiva pero incesante. Se crea así un efecto muelle, proporcionando al pasaje profundidad en el sentido más espacial de la palabra, tanta como la que le confiere la propia escritura fugada.
***
Polonia el 1 del 11 peregrina a sus cementerios, como quizás lo hacían españoles antes de pasarse al bando laico.
Cementerio en Cracovia. Foto © J. Estrany
Este fortín septentrional del catolicismo menguante, lucha cada primero de noviembre contra la tiniebla con millones de zniczy. La palabra ‘católico’ posee cierta connotación mediterránea, aunque los principales garantes actuales de dicha confesión son eslavos. En noviembre las horas de luz solar en el noreste de Europa son ya rácanas y quizás ello explique este culto a la llama, de cuando la luz eléctrica no existía. En España -ese edén de la contaminación y corrupción lumínica y, por supuesto, acústica – dejamos de rendir culto a la llama décadas atrás y hoy seguimos despilfarrando vatios a tutiplén. Países Bajos, Alemania o Escandinavia combaten la noche, no con bombillas de bajo consumo, sino con cera de consumo cero.
En los cementerios polacos, en las postrimerías ya del 1 de noviembre, miles de parpadeos desafían el frío de la madrugada. Estos cirios incorporan su propia visera o capota. Protegidos para que la brisa gélida no los despeine y el nicho no se quede a oscuras. En la tarde noche del 1 de noviembre, no obstante, algunos cementerios casi arden literalmente a ras de suelo. Atestados de flores, limpios como una patena y alumbrados con profusión, las tumbas recuerdan a los pasos de Semana Santa en España. Curiosa asociación: un efecto lumínico similar en dos momentos del año solar simétricamente antagónicos.
***
Paul Auser y Jaume Cabré visitaron Cracovia a finales de octubre en el marco del Festival de Literatura Conrad 2014, en honor al escritor polaco, si bien literato inglés, Joseph Conrad. Ambos incidieron en la laboriosidad que exige el oficio de escribir. Si el primero puede pasarse semanas, sino meses, buscando la primera frase; el segundo tiene apalabrado con el editor, que las novelas se acaban, “cuando se acaban” y no cuando el editor lo cree oportuno. Todo un desplante en los tiempos que corren.
Reverenciado en Polonia, el novelista catalán glosó algunas de las técnicas narrativas que experimenta en Jo confesso y Les vues del Pamano. Sin descuidar, por cierto, no pocos apuntes melómanos. En su casa natal del Eixample barcelonés se entonaban cantatas de Bach en la sobremesa, “vamos como en cualquier casa de vecino”, bromeó Cabré durante la charla. Quizás por ello se tomó la licencia, años atrás, de explicar y relatar a sus lectores la muerte de Johann Sebastian Bach en una de sus narraciones breves. En su “condición de Dios”, esa que otorga el autor omnisciente del que tanto platicó, el escritor se lo puede permitir.
Auster también juega con la primera, segunda y tercera persona a la hora de escribir. Su entretenida charla de casi dos horas, en el recién inaugurado Centro de Congresos ICE, concluyó con la lectura del pasaje de su Winter Journal. En él, Auster describe una coreografía sin música. Un ensayo de ballet, en el que las coristas tienen la música interiorizada en la cabeza y no necesitan por ello oírla en directo. La descripción está llena de silencios, o sonidos sutiles si lo prefieren (chasquidos, articulaciones, resuellos). Una escena de ballet muda. O no tan muda.
Wiener Philharmoniker/Wiener Staatsoper Chor Sir Georg Solti. St. Stephansdom (Viena) 5 de diciembre de 1991.